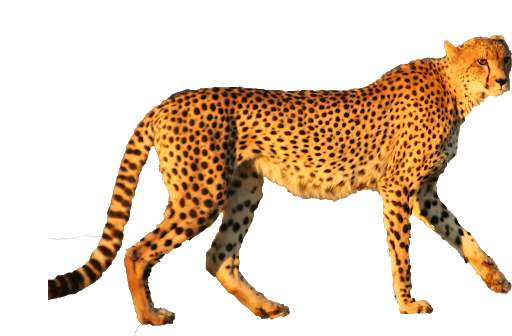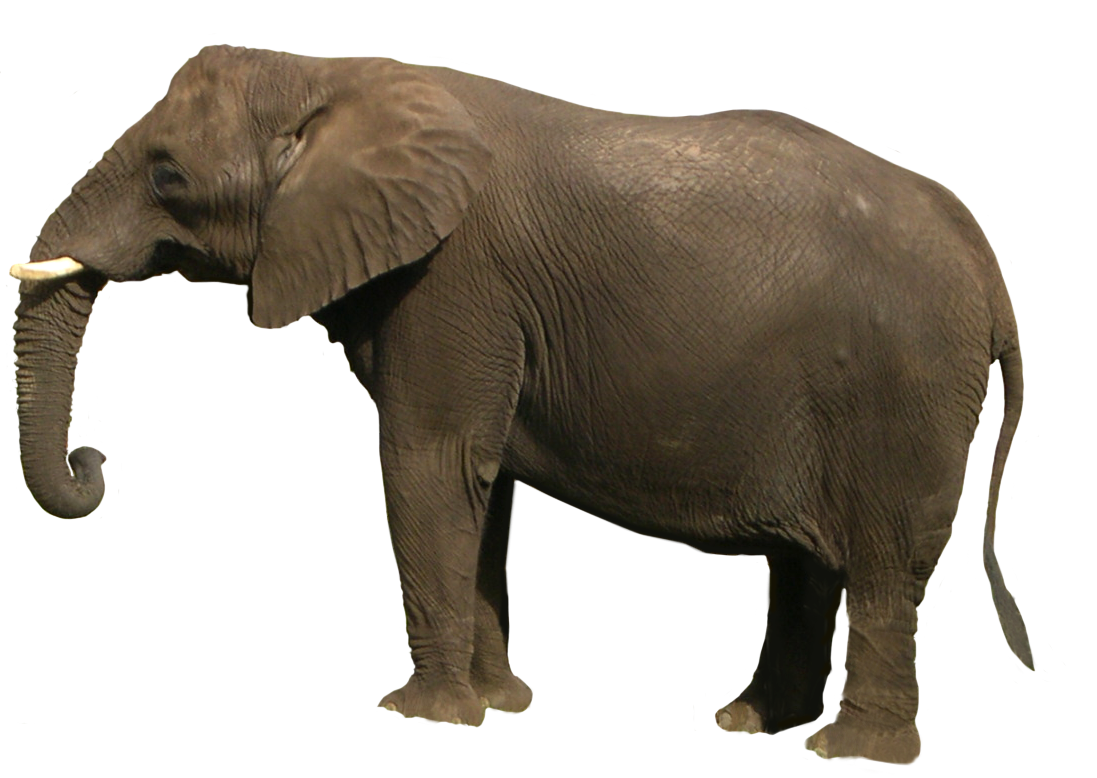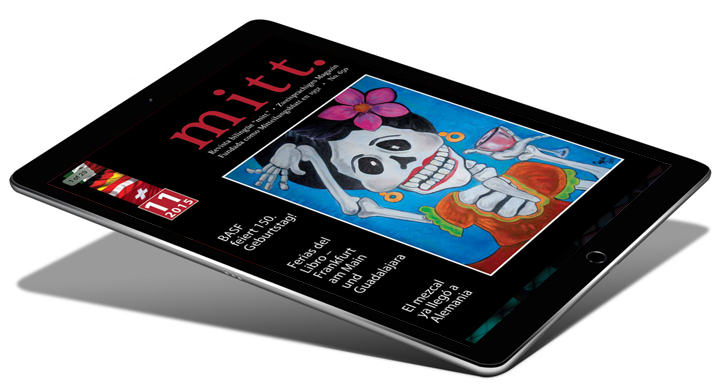|
En la década de 1970, James Lovelock, biólogo, meteorólogo, escritor, inventor, químico atmosférico y ambientalista de origen británico, propuso la atrevida hipótesis, que causó en ese momento reacciones cruzadas: “escándalo, admiración y recelo en la comunidad científica”. Sin titubeos, declaró que la Tierra “estaba viva”. De acuerdo con esta propuesta, todos los organismos y su entorno inorgánico en la Tierra “están estrechamente integrados, forman un sistema complejo único y autorregulado que permite mantener condiciones para la vida”.
De un salto, Lovelock pasó de la astronomía a la ecología, ya que basó su hipótesis inicial en su observación científica y comparativa de la atmósfera de la Tierra con las de Marte y Venus. “Para Lovelock, la Tierra parecía ser una anomalía extraña y hermosa, que no podía ser explicada solamente con la lógica de compuestos químicos interactuando.”
Para entonces, mediados de la década de 1960, Lovelock formaba parte del equipo de exploración espacial de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California. Como experto en la composición química de los planetas rocosos, Lovelock se preguntó por qué nuestra atmósfera era tan estable, y supuso que algo debería estar regulando el calor, el oxígeno, el nitrógeno y otros componentes esenciales. “La vida en la superficie es la que debe estar haciendo la regulación”, escribió junto con la microbióloga Lynn Margulis, quien fue coautora de su estudio sobre Gaia.
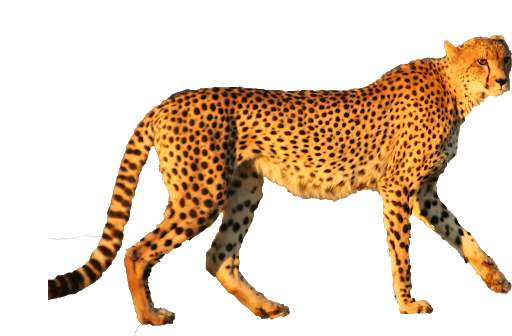
Esta hipótesis subrayaba que eso era lo que propiciaba las condiciones para el desarrollo de la vida. “El clima y la composición química del medio ambiente de la superficie de la Tierra están y han estado regulados en un estado estable para la biota”, afirmaba la investigación.
El resto de su vida, Lovelock, quien vivió hasta los 103 años y falleció apenas el mes pasado (curiosamente murió el día de su cumpleaños), lo dedicó a apuntalar los cimientos de su teoría. De este modo estudió y formuló modelos y acopió datos de otras ciencias para tratar de llevar su hipótesis a la estatura de una teoría.
También realizó una contribución especial para medir las concentraciones en la atmósfera de los clorofluorocarbonos, los compuestos que antes se usaban para enfriar los refrigeradores y los aires acondicionados. Estas mediciones conducirían poco más tarde al descubrimiento del agujero en la capa de ozono y a la prohibición de los clorofluorocarbonos en 1987 (investigación en donde participó el premio Nobel mexicano, Mario Molina).
Por otro lado, Lovelock concibió un dispositivo, que todavía se utiliza, para ayudar a medir la propagación de compuestos tóxicos creados por el ser humano en la naturaleza, lo que cimentó sus teorías acerca de la acción humana sobre el planeta.
Este científico estaba convencido de que el papel de la humanidad es crucial dentro del sistema que ha configurado, y nos presentó (a los humanos) como una de las principales amenazas para el equilibrio natural de la Tierra: “Estamos jugando un juego muy peligroso. Estamos interfiriendo directamente en los principales mecanismos de regulación de Gaia”, dijo Lovelock a la BBC en 2020. “La razón principal para no jubilarme es que, como la mayoría de ustedes, estoy profundamente preocupado por la probabilidad de un cambio climático enormemente dañino, y siento la necesidad de hacer algo al respecto ahora”, puntualizó.
|
|

La hipótesis Gaia
Escribe en la revista Nexos Indra Morandín Ahuerma: “La hipótesis Gaia plantea que la Tierra es una construcción biológica en la que los sistemas vivos desempeñan un papel central en la distribución y abundancia de diversos elementos dispersos en el mar y en la atmósfera. Por ello la preocupación por la pérdida de biodiversidad documentada en el Informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. Los principales mensajes de este informe recalcan la importancia de la naturaleza y su diversidad para sostener la vida humana y la peligrosa tendencia de los indicadores que muestran su rápido deterioro.”
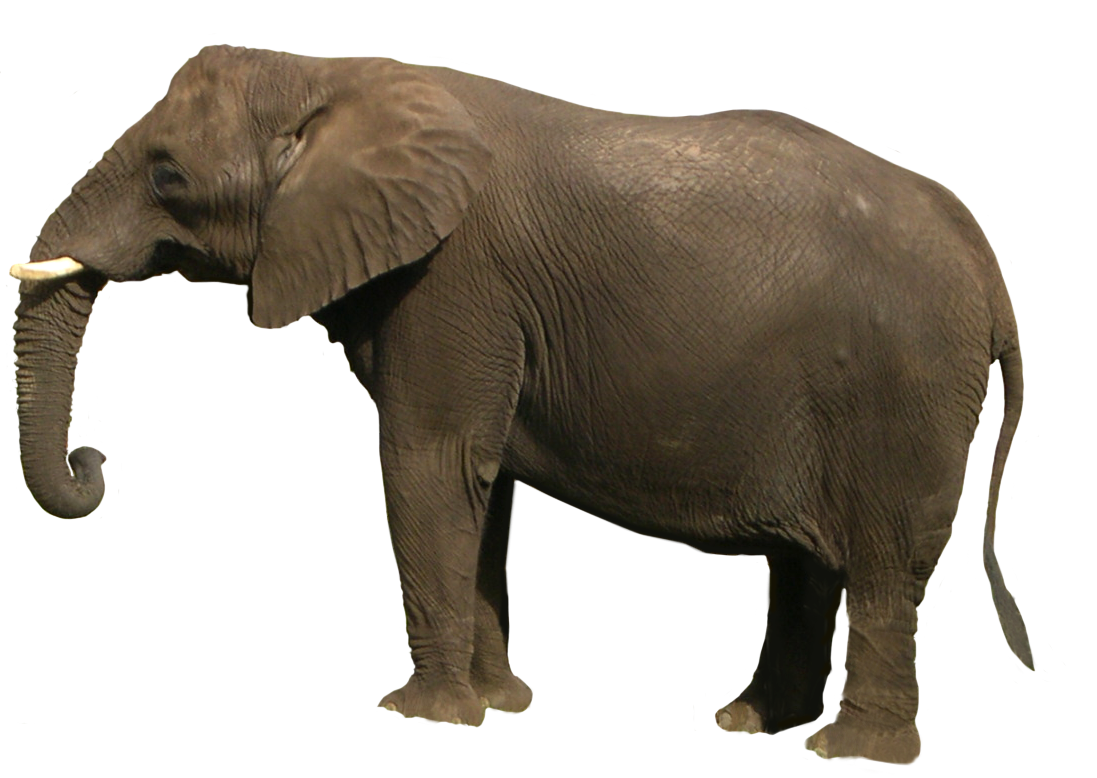
Morandín, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES-UNAM), concluye que “la actividad humana que caracteriza al antropoceno* está poniendo en peligro los límites planetarios para sostener la vida. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelo, agua y aire, deforestación, agujeros en la capa de ozono y alteración de los ciclos bio-geoquímicos del planeta son algunos puntos que interactúan con problemas sociales como la desigualdad, la violencia y la migración para constituir la crisis socio-ecosistémica actual. La pandemia es efecto y uno de los síntomas que hacen evidente la problemática compleja. Una mirada diferente a la naturaleza de la vida, una actitud reverencial a la Gaia, probablemente permitirían a la humanidad buscar la armonía y el cuidado necesarios para olvidarnos del consumo excesivo y depredador.”
El antropoceno es una época geológica, la tercera y última de la era cuaternaria o neozoica, o, según las escuelas, la última del período cuaternario de la era cenozoica; sigue al holoceno, con el que se solaparía más o menos tiempo según los estudios, y llega hasta la actualidad. Se distingue por el papel central que desempeña la humanidad para propiciar cambios geológicos significativos.
|